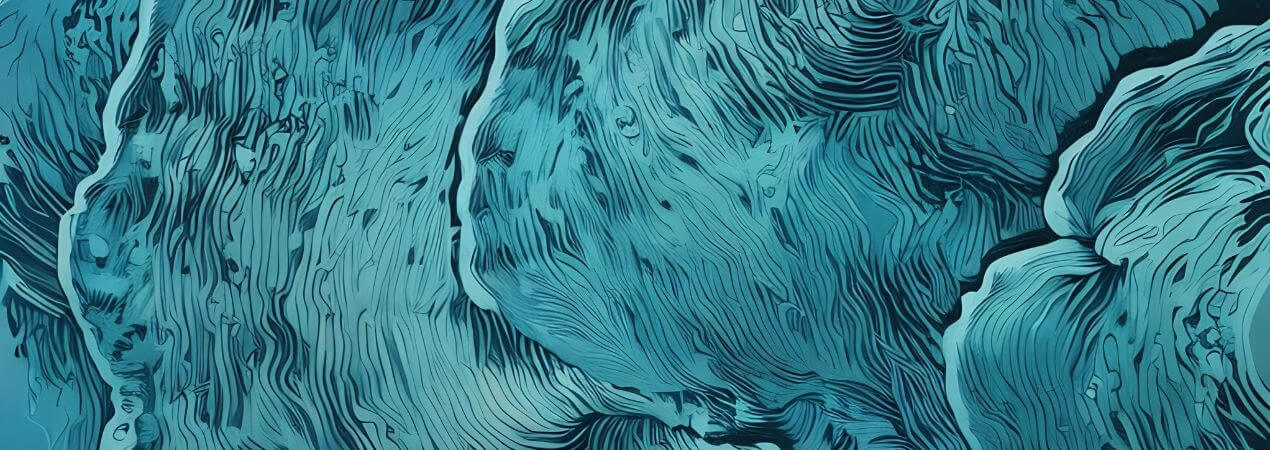%20(1).jpg)
El mar es un espacio estratégico para el desarrollo de las sociedades, tanto en su dimensión cultural y geopolítica como económica. El comercio marítimo, catalizador de intercambios desde la Antigüedad, es la principal muestra, con su evolución desde cortas rutas de cabotaje hasta las complejas redes logísticas globalizadas actuales que sostiene más del 80% del comercio internacional en términos de volumen, según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Esta expansión, sin embargo, ha estado acompañada de una creciente presión sobre los ecosistemas marinos, manifestada en fenómenos como la sobreexplotación pesquera, la contaminación por plásticos, la pérdida de hábitats costeros y la acidificación de los océanos. En las últimas décadas, el deterioro de la salud oceánica y la urgencia de abordar el cambio climático han propiciado la consolidación de un nuevo paradigma: la economía azul. Definida por la Ocean Foundation como la utilización sostenible de los recursos oceánicos para el crecimiento económico, la mejora de los medios de vida y la preservación de los ecosistemas, la economía azul supone una reformulación del vínculo entre actividad humana y entorno marino, pasando de un modelo extractivo a uno regenerativo y de uso responsable.
Este enfoque integra un amplio espectro de actividades, entre las que destacan:
• Pesca sostenible y acuicultura responsable.
• El transporte marítimo bajo en emisiones.
• La electrificación portuaria.
• Biotecnología marina.
• Generación de energías renovables oceánicas.
• Turismo costero sostenible.
• Bioeconomía circular.
Según datos de la Unión Europea, la economía azul genera aproximadamente 3,59 millones de puestos de trabajo en el conjunto del territorio europeo y alcanza un volumen de negocio que supera los 623.000 millones de euros. España se posiciona como la segunda economía europea con mayor facturación en dicho ámbito, concentrando el 15% del total de las ventas y registrando la mayor aportación tanto al valor añadido (18%) como al empleo (23%).
Por ello, la economía azul no constituye únicamente una herramienta de sostenibilidad ambiental, sino también un vector de competitividad, innovación tecnológica y desarrollo. Su despliegue exige coordinación de políticas públicas, inversión privada, cooperación internacional y transferencia de conocimiento científico.
En este sentido, la economía azul se configura como un campo de oportunidad que puede contribuir tanto a la descarbonización de las cadenas logísticas globales como a la apertura de nuevos sectores emergentes en biotecnología y bioeconomía marina.
Transporte marítimo más sostenible: descarbonización y digitalización
El comercio marítimo no dejará de crecer a la par que lo hacen las transacciones de productos entre países. Así, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) los intercambios comerciales han aumentado un 1,5% en el primer trimestre del año, con previsiones de haber alcanzado un 2% en el segundo trimestre.
Por todo ello, es importante incidir en el esfuerzo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con un horizonte de cero emisiones en 2050 como marca la Comisión Europea. Esto pasa por la adopción de combustibles alternativos como hidrógeno verde, amoníaco, biocombustibles y metanol.
En España, ya hay proyectos relevantes avanzados en los puertos de Huelva y Algeciras, que están recibiendo financiación europea para desplegar metanol y amoníaco verde como combustibles marítimos, impulsando un corredor de hidrógeno verde entre Algeciras y Róterdam. Solo la inversión en metanol verde en Huelva supondrá una cuantía de 1.000 millones de euros y la creación de 2.500 empleos, claro ejemplo de las implicaciones económicas de la economía azul.
La electrificación del transporte marítimo, incluyendo estrategias como conectar los buques a la red eléctrica en puerto, Onshore Power Supply, (OPS), es también clave para reducir emisiones mientras las embarcaciones están inmovilizadas.
Electrificación portuaria y digitalización operativa
Tradicionalmente, los barcos mantienen en funcionamiento sus generadores diésel para abastecer de energía a los sistemas de a bordo produciendo emisiones que no solo contribuyen al cambio climático, sino que también afectan directamente a la calidad del aire en entornos urbanos costeros, con impactando en la salud pública.
Por todo ello, desde la Unión Europea se está apostando por la electrificación portuaria como un pilar de su estrategia de descarbonización del transporte marítimo, estableciendo objetivos vinculantes para que los principales puertos de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), puntos nodales, cuenten con instalaciones OPS plenamente operativas antes de 2030.
Los beneficios ambientales son sustanciales: estudios realizados en puertos del norte de Europa indican reducciones de hasta el 98% de las emisiones locales de contaminantes y una disminución cercana al 50% de las emisiones de CO₂ asociadas a la escala portuaria, siempre que la electricidad suministrada provenga de fuentes renovables.
En España, puertos como Barcelona, Valencia y Las Palmas ya están implementando proyectos piloto y fases de despliegue de OPS, cofinanciados por el Mecanismo Conectar Europa (CEF).
La electrificación portuaria se complementa con sistemas inteligentes de gestión energética, que permiten monitorizar en tiempo real la demanda eléctrica, integrar fuentes renovables locales (fotovoltaica y eólica portuaria) y optimizar el uso de baterías de gran capacidad para reducir picos de consumo.
Biotecnología marina y bioeconomía azul: innovación con valor añadido
La blue bioeconomy aprovecha la biomasa acuática (algas, microalgas y organismos marinos) para producir alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos, energía, envases e incluso textiles. La Unión Europea impulsa esta área desde la investigación hasta el desarrollo de cadenas de valor sostenibles.
A diferencia de cultivos terrestres, no requieren suelos fértiles ni agua dulce en grandes cantidades, lo que reduce la presión sobre recursos naturales limitados. Además, su capacidad para crecer en sistemas cerrados o en aguas residuales marinas abre la puerta a modelos productivos circulares, integrados con otras industrias.
Aunque los costes de producción siguen siendo un reto, los avances en ingeniería genética y fotobiorreactores están reduciendo las barreras de escalabilidad de esta vertiente fundamental de la economía azul. En este contexto, la biotecnología de microalgas se configura también como una herramienta estratégica para la descarbonización industrial, la diversificación productiva y el fortalecimiento de cadenas de suministro sostenibles
Un estudio de la Universidad de Wageningen estima que un sistema de cultivo de microalgas bien optimizado puede absorber entre 1,8 y 2 toneladas de CO₂ por tonelada de biomasa producida, lo que las posiciona como una herramienta complementaria en estrategias de mitigación climática.
Desafíos de capacitación y formación
La transición hacia un transporte marítimo bajo en emisiones que conlleva la economía azul implica también una transformación profunda en las competencias profesionales del sector ya que introduce nuevos riesgos operativos y exige protocolos de seguridad distintos a los aplicados para el diésel marítimo convencional. Esto implica el diseño de formación específica en áreas como seguridad y manipulación de nuevos combustibles u operación y mantenimiento de sistemas híbridos o totalmente eléctricos, además de cumplimiento normativo.
Esto es un desafío institucional. Los centros de enseñanza deben actualizar sus currículos para incluir módulos sobre energías alternativas, sostenibilidad y gestión de la transición ecológica. En paralelo, será fundamental la implementación de programas de formación continua (upskilling y reskilling), especialmente para profesionales con experiencia que necesiten reconvertir sus competencias.
Junto a ello, esta transformación tiene como reto evitar una brecha de capacidades entre regiones desarrolladas y en desarrollo. Dado que gran parte de la mano de obra marítima mundial procede de países del Sudeste Asiático, África y América Latina, será imprescindible desplegar programas de cooperación internacional que financien la formación, homologuen certificaciones y aseguren que la transición hacia un transporte marítimo descarbonizado sea global y equitativa.
En definitiva, la economía azul constituye un espacio de convergencia entre sostenibilidad ambiental, innovación tecnológica y competitividad económica. El transporte marítimo, la biotecnología y la gobernanza financiera ofrecen oportunidades para reconfigurar la relación del hombre con los océanos, asegurando que estos continúen siendo motores de prosperidad sin comprometer su integridad ecológica. Pero para su éxito, será necesario la integración de políticas públicas coherentes, inversiones estratégicas y un compromiso internacional sostenido.